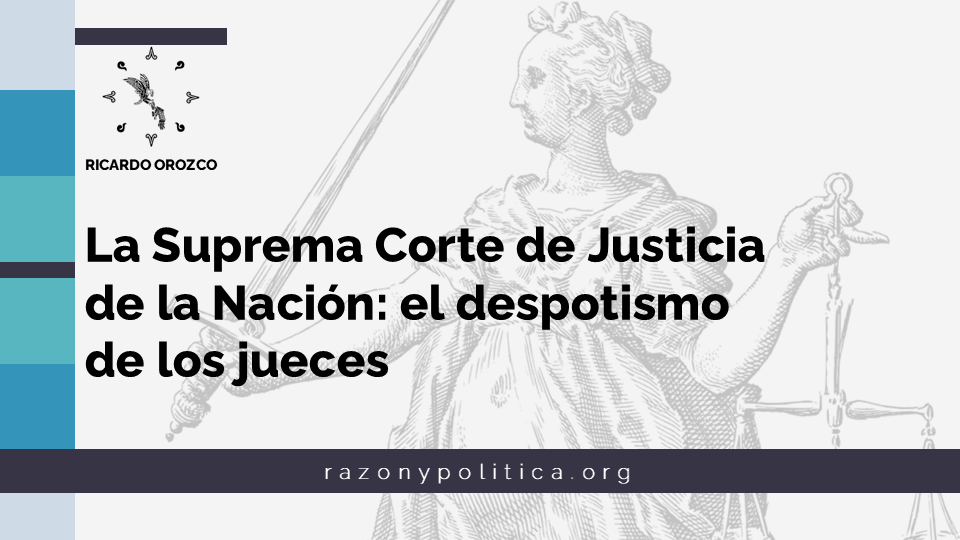La pregunta puede parecer retórica y, sin embargo, vale la pena su formulación: ¿en dónde radica la fortaleza que parece tener el gobierno de Donald J. Trump ante la comunidad internacional? A primera vista, las respuestas más evidentes a esta pregunta parecen ser tres. A saber: en primera instancia, parece ser incuestionable que, en este su segundo mandato presidencial, Trump ha llegado a la primera magistratura del Estado estadounidense con una legitimidad y con un respaldo popular incuestionables, amplísimos en sus alcances y con raíces muy profundas. Factores, ambos, que el resto del mundo estaría interpretando como una suerte de blindaje político interno en contra de cualquier tentativa de socavar desde el exterior la autoridad del presidente estadounidense en funciones e, inclusive, como un recurso que, en última instancia, Trump podría ser capaz de invocar para potenciar sus más extravagantes dichos y hechos en materia de política exterior: siempre asumiendo que unos y otros no son mera ocurrencia suya sino, antes bien, un mandato ciudadano con el cual debe de cumplir y ante el cual él, el titular del poder ejecutivo federal de la Unión, no es más que un simple intermediario; el ejecutor de la voluntad del pueblo.
Una segunda respuesta posible a esta pregunta sin duda podría prescindir del recurso que tiende a ver en el respaldo popular la fuente de la fortaleza política de un mandatario, por considerar que éste es, más bien, un elemento explicativo de la autoridad que un jefe de Estado y/o de gobierno es capaz de ejercer al interior de su país y que, en lo esencial, no afecta el curso de sus relaciones internacionales (salvo, quizás, en casos en los que ese apoyo es capaz de traducirse en una variable disuasoria de intervenciones extranjeras, intentos de desestabilización, golpes de Estado, etc.), y, en cambio, subrayar, por lo contrario, que más bien lo que hoy hace tan poderoso al presidente estadounidense en turno es el hecho de que, en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió en su cuatrienio previo, Trump cuenta no sólo con el respaldo casi incuestionado de algunas de las fracciones más importantes de las élites corporativas del país (poco importa si ello es por convicción o no) sino que, además, también tiene de su lado y a su servicio a algunas de las figuras políticas más experimentadas dentro de la extrema derecha republicana y, al mismo tiempo, algunas de las más abiertamente imperialistas y excepcionalistas en el seno de la cultura política estadounidense. Todo lo cual, en última instancia, estaría siendo percibido por otros gobiernos alrededor del mundo como el claro indicador de que ahora mismo el problema mayor para las relaciones internacionales ya no es Donald Trump en y por sí mismo, pues en su gabinete el presidente hoy cuenta con perfiles que, en muchos casos, han demostrado ser capaces de rebasar al titular de la Casa Blanca por la derecha (aunque sin tanta estridencia).
Y, en tercer lugar, también podría contestarse a la pregunta inicial argumentando que, más allá de los distintos grados de validez y de acierto que puedan tener o no las dos respuestas anteriores, lo que hoy resultaría decisivo para evaluar la fortaleza con la que cuenta la administración Trump —y él en lo personal— en el ámbito de la planeación, la organización, la ejecución y el control de la política exterior estadounidense sería el hecho de que, en éste su segundo mandato, Trump (y una buena parte de su gabinete, de las élites que lo respaldan y del electorado que lo apoya) parece estar mucho más dispuesto que antes a valerse de tácticas y de estrategias de agresión directa multimodal (militar, económica, financiera, diplomática, tecnológica, etc.) para conseguir todo aquello que no considere que no puede obtener a través de medios menos hostiles y violentos. No querría esto decir, por supuesto, que en la historia de Estados Unidos (ni en la más remota ni en la más reciente) no sea posible hallar una plétora de ejemplos en los que la unilateralidad de la política exterior estadounidense no se haya hecho valer a través de medidas de agresión directa (golpes de Estado, invasiones militares, conquistas territoriales, etc.). Pero la particularidad que se estaría señalando aquí, en esta respuesta, sería la de reconocer que, por un lado, los causes agresivos estarían, nuevamente, desplazando a los no hostiles ni violentos como la primera opción en un abanico más amplio de posibilidades y, por el otro, que ante la necesidad de ampararse en este tipo de recursos, el gobierno en funciones de Estados Unidos parece estar mucho menos preocupado que en el pasado por la necesidad de guardar las apariencias y por el imperativo de minimizar las consecuencias negativas a corto, mediano y largo plazo que se puedan desprender de ese tipo de actuar. Y es que, si bien es verdad que Donald Trump ha dado muestras una y otra vez de ser un empresario/político que no siente particular afinidad por comprometer a Estados Unidos con campañas bélicas si las considera un gasto innecesario o si llega a la conclusión de que las conquistas geopolíticas que puedan ser alcanzadas por la vía armada son menos importantes que los fines económicos, ahora mismo, a juzgar por el contenido de su retórica, parecería ser que hacer cada vez más excepciones a esta regla podría no implicar un problema mayor para su administración si en ello se juega la consecución de algunas de sus prioridades políticas.
Las reiteradas insinuaciones sobre la posibilidad de anexar o de administrar territorio danés y panameño a/por Estados Unidos y las oportunidades de intervención territorial armada que ofrece la designación de cárteles de la droga en México como grupos terroristas son apenas dos ejemplos que ilustran con claridad esta nueva actitud del trumpismo hacia las medidas de agresión directas.
Sigue leyendo