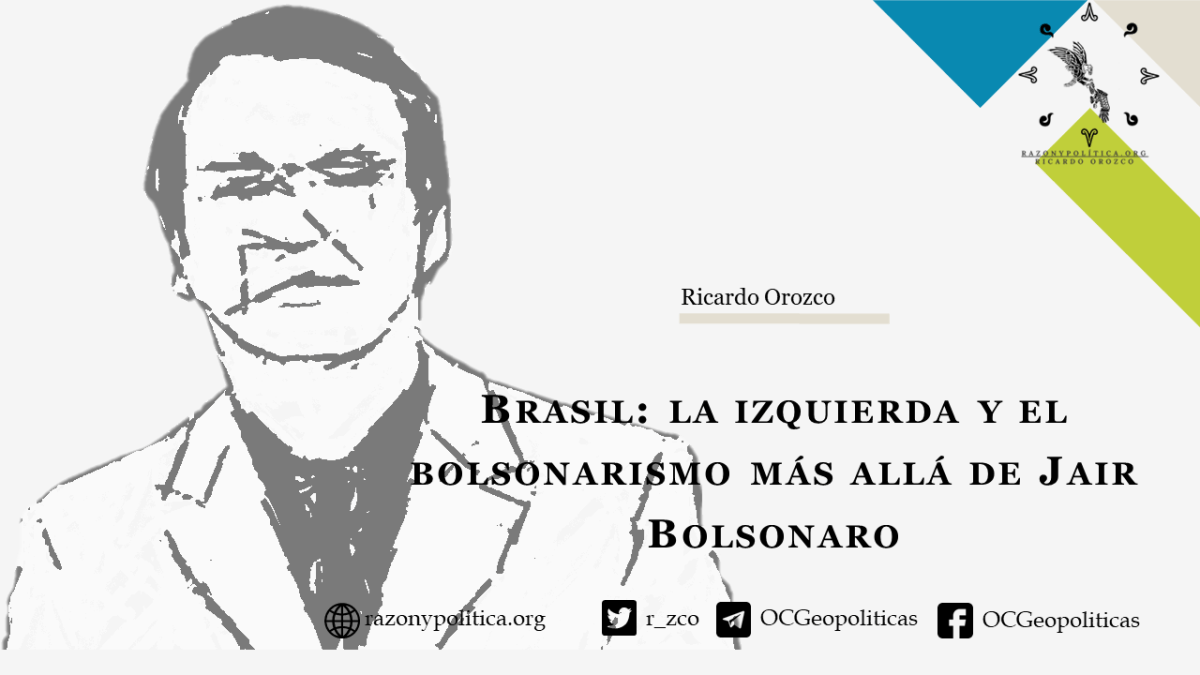A pesar de que América comienza este nuevo año colmada de gobiernos progresistas (más o menos moderados, según sea el caso particular del que se trate, pero progresistas al final del día), desde hace unos meses, una conjunto de eventos desafortunados a lo largo y ancho de la región han venido opacando a algunos de los grandes logros que estas presidencias han conseguido en favor de la construcción de condiciones de vida mucho más democráticas, más libres, más igualitarias y socialmente justas para sus respectivos pueblos.
En efecto. Desde ilegítimas destituciones de los titulares de los poderes ejecutivos nacionales de algunos Estados (como en Perú), hasta la repetición de catástrofes humanitarias de proporciones y consecuencias aún imprevisibles (como en Haití), pasando por asaltos ciudadanos a los poderes legal y legítimamente constituidos (en Brasil), o por derrotas constituyentes en contra de los resabios aún vivientes de viejas dictaduras (en Chile), y por la extensión del recurso a la instauración de Estados de excepción para hacer frente a cualquier problemática que parezca ingobernable (El Salvador y Honduras), en diversos puntos del continente pareciera que las cosas no marchan tan bien como deberían, en medio de lo que con bastante premura entre las filas intelectuales de la izquierda ya se celebra como un nuevo ciclo o una nueva ola progresista regional que —tantos y tantas afirman— llegó para quedarse ante las derrotas políticas, económicas, ideológicas y morales sufridas por la derecha en el contexto post-contingencia sanitaria por Covid-19.
Sin embargo, más allá de que en verdad hay mucho que destacar, en general, de lo trabajado con mayor o con menor profundidad y amplitud por estos gobiernos ahí en donde han proliferado en los últimos años (en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia y en Bolivia, etc.), un fenómeno local comienza a materializarse como el que quizá podría llegar a tener un impacto decisivo en la manera en la que los pueblos de América coexisten con la violencia armada tan lacerante que desde hace décadas desgarra sus vidas, expolia sus recursos naturales y sus riquezas sociales, destruye sus formas de convivencia cotidiana y desarticula sus dinámicas comunitarias. A saber: el pasado domingo 8 de enero de 2023, mientras el grueso de la región asistía como espectadora incrédula a lo que parecía una reedición tropical (en Brasilia) del asalto al Capitolio estadounidense, en Colombia, enclavada en lo profundo del Valle del Cauca, la ciudad de Buenaventura pasó de ser una de las veinte urbes más violentas de todo el mundo (113 homicidios violentos en 2019; 111, en 2020; 186, en 2021; en una población de 311,508 habitantes) a cumplir sus primeros cien días sin contabilizar una sola muerte violenta dentro de sus fronteras.
Sigue leyendo