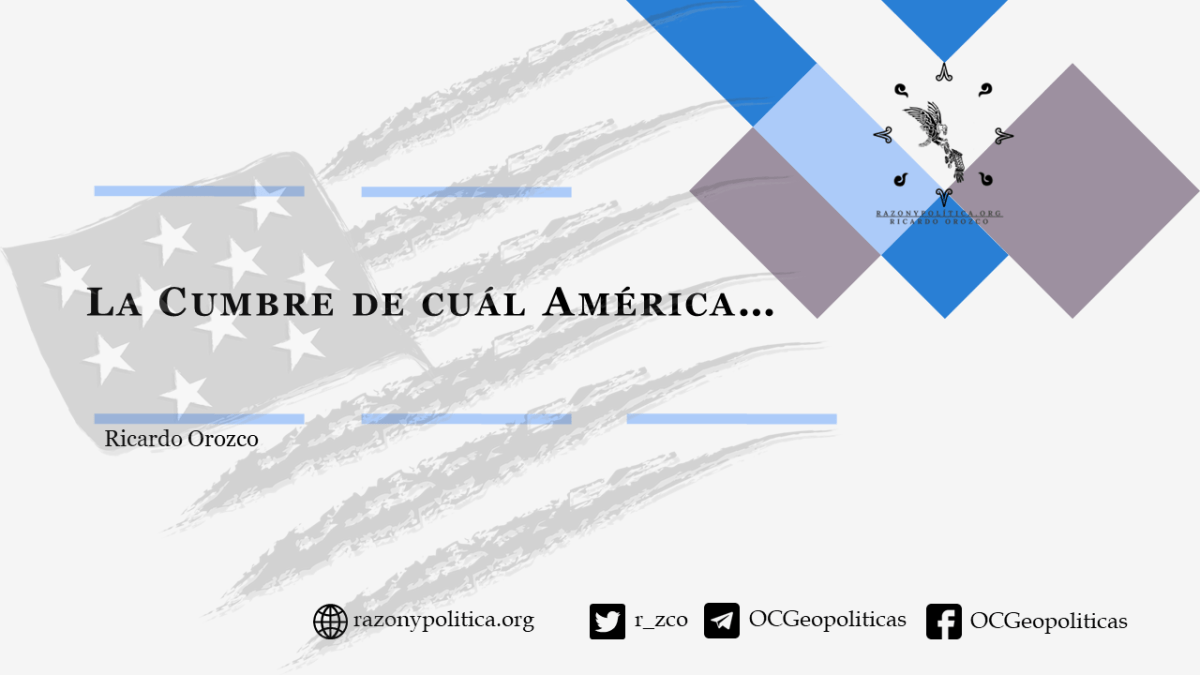Muy pocos fenómenos regionales, en América, tienen la capacidad de movilizar tantas y tan virulentas pasiones a lo largo y a lo ancho de la región como lo hacen los vaivenes políticos que tienden a ocurrir en Venezuela. Y es que, junto con Cuba y, en menor medida, con Nicaragua, Venezuela representa en este continente (aunque no sólo en él) una experiencia nacional sui generis tanto de lo mucho que pueden llegar a hacer los pueblos del mundo —antaño sojuzgados— cuando toman las riendas de su destino en sus manos cuanto de lo exitosos que pueden llegar a ser las izquierdas, en particular, y el mucho más amplio, diverso y plural campo del progresismo, en general, cuando toman el poder para cambiar el mundo y efectivamente lo hacen a partir de su pleno compromiso con la construcción de una sociedad mucho más libre, democrática, igualitaria y socialmente justa.
Que la política venezolana, en este sentido, haya tendido a ser, en todo lo que va del siglo XXI (como indiscutiblemente lo fueron Cuba y Nicaragua en la segunda mitad del siglo XX) un problema regional capaz de generar profundas confrontaciones entre derechas e izquierdas y, además, al interior mismo de las propias derechas y de las izquierdas, operar como factor de polarización en lugar de ser objeto de consensos, sobre cuestiones que van desde lo ideológico hasta lo programático, tiene todo que ver con el hecho de que el chavismo logró materializar en ese país una de las experiencias más interesantes, más innovadoras, exitosas y aleccionadoras de lo que podría ser un proyecto nacional-popular en favor de las mayorías. De ahí, entonces, que en la oposición entre derechas e izquierdas sobre este tema el foco de la tensión siempre se halle, para aquellas, en la necesidad de mostrar al chavismo como un fracaso populista más entre los muchos que saturan las páginas de la historia política de América y, para las izquierdas, en obstaculizar la aniquilación de la experiencia venezolana por parte de movimientos reaccionarios y contrarrevolucionarios (internos y externos), pero también en impedir que los éxitos del chavismo y del pueblo venezolano desaparezcan como un referente de lucha para otras sociedades, otras naciones, otros gobiernos y otros Estados dentro y fuera de América.
Al interior tanto de las derechas como de las izquierdas (nacionales, regionales, internacionales), por otro lado, lo que generalmente desata enconos y polarizaciones tiene que ver con los grados de compromiso que se asuman, en el caso de las derechas, con llevar hasta sus últimas consecuencias a la reacción y a la contrarrevolución; y, en el de las izquierdas, a manera de espejo, con el grado de radicalidad —no siempre y no necesariamente en el sentido positivo del término— con el que se defiendan el pasado, el presente y el futuro del propio chavismo y, en general, de la lucha del pueblo venezolano por sus derechos y libertades. Entre las derechas, esta tensión interna suele manifestarse en el hecho de que, si bien es verdad que todas ellas tienen por objetivo final de su lucha con el chavismo el exterminarlo para hacerse con el control gubernamental y con la dirección estatal del país (pero también el de liquidarlo como un referente histórico para otras luchas, en otras latitudes y en otros tiempos), ello no significa que, por esa simple coincidencia, también compartan el proyecto de régimen que habría de suceder al chavismo una vez derrotado. Entre las izquierdas, por otra parte, internamente lo que se suele manifestar es una suerte de fenómeno de infantilismo en el que la mayor o la menor fidelidad que se exprese en relación con el chavismo en cuestión se toma como sinónimo de autenticidad y de radicalidad de izquierda, de tal suerte que hasta la más sutil crítica o expresión de escepticismo que pueda llegar a aparecer entre individuos y colectividades es asumida o bien como una reacción idéntica a la profesada por la propia derecha o bien como una especie de inmadurez política e intelectual de izquierda o bien como síntoma de ingenuidad o bien —en términos más clasistas— como el claro indicio de que se está en absoluta desconexión con lo popular (como si lo popular en y por sí mismo fuese una manifestación pura y radical de izquierda, desconociendo que lo popular también tiene sus variaciones conservadoras, reaccionarias y derechistas).
Sigue leyendo