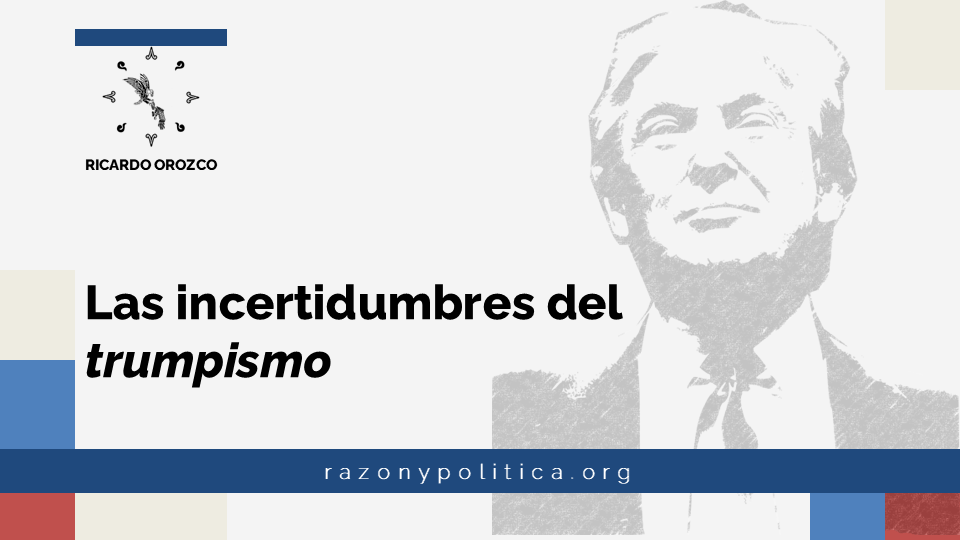De acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, una de las principales y más preocupantes epidemias que tendrá que enfrentar la humanidad en los siguientes años no tiene que ver con patógenos transmisibles como el del SARS-Cov-2 sino, antes bien, con la proliferación de padecimientos psicológicos de distinta índole entre todas las capas etarias de la población a lo largo de las siguientes dos o tres décadas. Ahora mismo, de hecho, siguiendo estos mismos criterios proyectivos, para los paneles de expertos y de expertas en salud mental de esta organización, la magnitud, la frecuencia y la prevalencia con la cual una parte significativa de la población del mundo ya padece algún tipo de enfermedad mental (o, como ahora se suele nombrar, para obviar estigmas asociados: algún tipo de neurodivergencia) son indicativos de que aquí y ahora este tipo de padecimientos ya se presentan a nivel internacional bajo la forma de una epidemia en desarrollo temprano. Y es que, en números redondos, una de cada ocho personas en el planeta experimenta algún tipo y/o grado de neurodivergencia.
¿Cómo explicar esta situación? Como con muchos otros aspectos de lo social, dos formas elementales de problematizar estos hechos tienen que ver, por un lado, con el reconocimiento de que, en efecto, en el ámbito de lo social se han estado experimentando cambios cualitativos y, sobre todo, cuantitativos, en un fenómeno dado (es decir, aquí lo básico es comprender que los padecimientos mentales son una realidad de facto para más personas de lo que lo fueron en cualquier tiempo pasado del que se tenga registro alguno). Por otra parte, este fenómeno también se puede explicar por el hecho de que, a lo largo de los años, las técnicas y los métodos de estudio, así como los marcos teóricos y analíticos en los que se inscriben, han venido sufriendo transformaciones sustanciales y significativas que, en última instancia, han permitido contar con mayor exactitud al momento de analizar fenómenos como éste y asociados.
Cualquier apelación al primer tipo de explicación implica reconocer que algo sucedió, ha sucedido o sucede en la vida cotidiana de millones de personas cuyas consecuencias más palmarias son la alteración de su condición psicológica y/o psicoemocional. Recurrir, por el contrario, al conjunto de explicaciones que hacen de su foco de atención las mutaciones sufridas por los marcos mentales que explican la realidad experimentada demanda cobrar conciencia de que, probablemente, en materia de salud mental y de enfermedades mentales no hay realmente nada nuevo bajo el sol, salvo un cambio de sensibilidad que hoy sí permite apreciar lo que antes o bien pasaba desapercibido o estaba oculto, o bien era ignorado, despreciado, marginado, estigmatizado, etcétera.
Dado que la naturaleza de lo social es siempre dialéctica (y lo es, ante todo y sobre todo, en las relaciones que se tejen entre sus dimensiones práctica e intelectual), es claro que intentar explicar esta epidemia de hecho señalada por Naciones Unidas recurriendo sólo o a la argumentación fáctica (por el lado de la realidad) o a la idealista (por el lado del pensamiento), es aspirar a escindir en dimensiones recíprocamente exclusivas y mutuamente excluyentes lo que en y por sí mismo es unidad (con todas sus tensiones y contradicciones, sí, pero unidad a fin de cuentas). De ahí que sea imprescindible, al momento de abordar este fenómeno, el reconocer que los cambios cualitativos y cuantitativos experimentados por la humanidad en cuestiones de salud mental y de enfermedades mentales se explican por el hecho de que ambas cosas han tenido lugar a lo largo del último medio siglo: por un lado, el incremento en el número de personas que en efecto padecen algún tipo de neurodivergencia, acompañado de una mayor prevalencia de un conjunto singular de estos padecimientos (como la ansiedad, el estrés, la disociación social, la depresión, etc.); y, por el otro, un cambio de sensibilidad individual y colectiva (un cambio de espíritu de época) que ha favorecido, en primerísima instancia, que lo que con anterioridad no se alcanzaba a apreciar a través del prisma de la salud mental y de sus neurodivergencias hoy sí lo sea y, además, que en ningún caso se minimice o desestime la gravedad del padecimiento en cuestión.
Ejemplos más o menos claros y paradigmáticos que son reveladores de esta convergencia entre ambos extremos se hallan sin dificultad en la apreciación de los mayores grados de normalización y de normalidad con los que se habla públicamente de la dimensión psicológica de la vida de las personas y, más aún, la cada vez mayor normalización y normalidad de su padecimiento reconocido motu proprio. A ello se suma la proliferación de todo tipo de contenidos culturales (películas, series televisivas, podcast, revistas, libros, etc.), enfocados en tematizar lo psicológico en su amplitud, recurriendo cada vez menos a su estigmatización apriorística; una mayor propensión a integrar a lo psicológico como algo consustancial a hechos, fenómenos y/o acontecimientos políticos, económicos, culturales, etc.; la cada vez mayor aceptación colectiva del oficio de psicólogo/a en sociedad, y, para no variar, hasta lo mucho que las personas argumentan sobre la importancia del cuidado de su paz/salud/integridad/estabilidad mental como determinante y/o condicionante de las decisiones que toman en su vida cotidiana.
Sigue leyendo