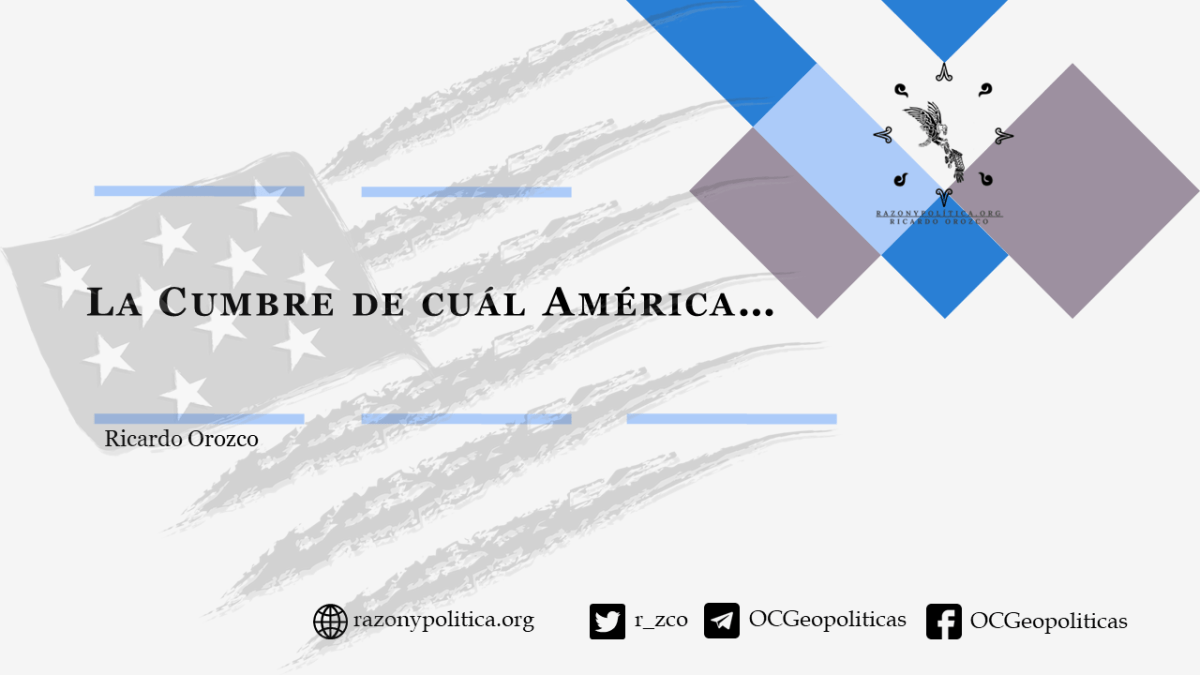A propósito del fallecimiento de Mijaíl Gorbachov, ¿qué significado histórico tiene su deceso, a la luz del rol político que tuvo en tanto que último mandatario de la Unión Soviética?, ¿tiene, en principio, alguna implicación su muerte para pensar la historia del tiempo presente, o es que su deceso no va más allá de la simple conmemoración de un exmandatario de Estado más, como suele ocurrir con los pésames que entre las elites políticas se suelen dispensar cuando uno o una integrante de su tribu desaparece físicamente de este mundo?
En apariencia preguntas retóricas, no son éstas, sin embargo, interrogantes superficiales. De la respuesta que se de a ellas depende, entre muchas otras cosas, por ejemplo, la capacidad que se tenga de explicar por qué, en medio de uno de los contextos globales más abierta y profundamente hostiles en contra de la cultura, la política, la economía y la historia de Rusia, de pronto la mayor parte de la prensa occidental (al margen de las loas propias de ciertas clases políticas globales) se volcó hacia la extensión de pésames y de tributos discursivos tendientes a enaltecer la figura de Gorbachov.
Y es que, si bien es cierto que, para cualquier observador serio y atento de la historia, la Rusia de hoy no es de ningún modo idéntica a la Unión Soviética de ayer, los tiempos que corren se caracterizan, precisamente, por el auge de una generalizada incomprensión internacional de las enormes distancias que se abren, en todos los aspectos, entre esta Rusia y aquella Unión Soviética. En Occidente, la falsa identificación mecánica y en automático de Rusia como un mero despojo de lo que en su momento fue la Unión Soviética, por supuesto, se explica por una multiplicidad y una diversidad de factores imbricados que van desde las diferencias idiomáticas hasta las distancias culturales, pasando por el hecho de que, geográficamente, Rusia parece demasiado lejana al grueso de esas sociedades occidentales y, en última instancia, abrevando, también, de ciertas reminiscencias ideológicas normalizadas durante la época de la guerra fría que, entonces como ahora, condujeron y siguen conduciendo a sostener discursos de odio en contra de cualquier cosa que parezca una herencia del sovietismo.
Sigue leyendo