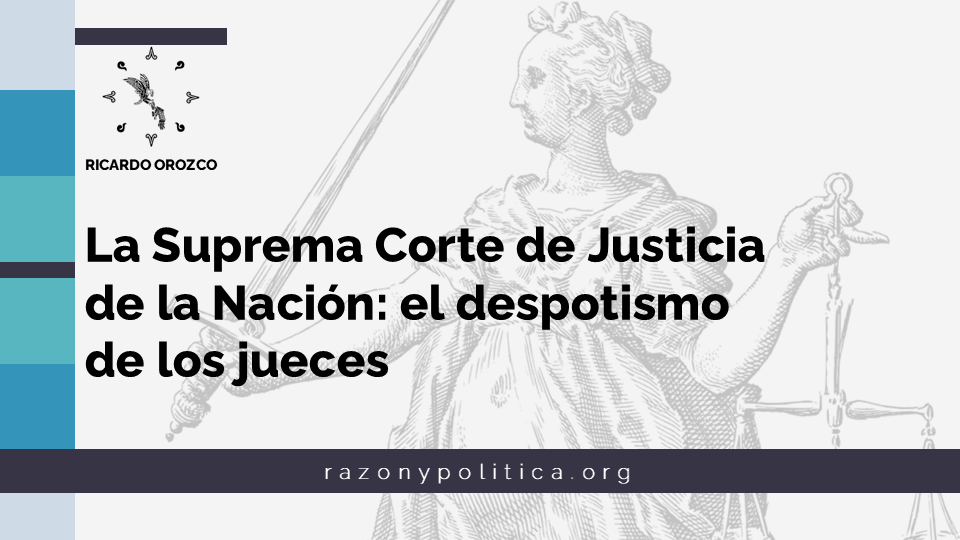Dicta el mantra de la teoría política clásica —ese que se inventó el liberalismo dieciochesco, en los años en los que apenas comenzaba a construir su hegemonía como marco ideológico de contención de las luchas populares, obreras y campesinas en Europa— que toda democracia liberal que se precie de serlo requiere de institucionalizar una serie de pesos y de contrapesos capaces de regular las relaciones entre los poderes públicos y, en todo el sentido de la palabra, invalidar sus excesos, sus abusos o su propensión a invadir las facultades exclusivas de los restantes. En América, el modelo que por antonomasia se enseña como ejemplo virtuoso y exitoso de este diseño institucional suele ser, por supuesto, el estadounidense, en donde a cada poder (ejecutivo, legislativo y judicial) se le reconoce por lo menos una prerrogativa para contrarrestar las extralimitaciones de los otros dos.
Desde su independencia, México no ha sido excepción que escape a esta regla de tomar al modelo estadounidense (o, en menor medida, al francés, y a veces hasta el inglés, pero eso ya parece extravagancia) como su referente predilecto para armar el diseño institucional de los poderes de la federación, a pesar de que, en términos históricos, sea falso que democracia y liberalismo siempre caminen de la mano, como si una no pudiese existir sin el otro y viceversa.
Saber ese dato (que históricamente han existido democracias sin liberalismo y regímenes liberales sin democracia), aún sin ser anecdótico, no obstante, en nada ha cambiado el hecho de que, en general, a la democracia en este país se le exija comportarse no como aquello que en realidad es desde tiempos de Platón, con quien nace la tradición del pensamiento político occidental (una forma de gobierno en la que el poder se ejerce entre las mayorías populares), sino como aquello que de ella expresa y demanda el liberalismo; esto es: una forma de Estado en la que las mayorías nunca alcancen la condición de soberanas (lo cual pondría a los intereses y los privilegios de las siempre minoritarias élites de una sociedad en riesgo) y, si lo alcanzan, que las minorías privilegiadas, a pesar de ello, siempre cuenten con un poder público de reserva, como patrimonio suyo, para ejercerlo como un instrumento reactivo, contramayoritario y de nulificación de las decisiones que tome el colectivo en el ejercicio de su soberanía.
En México, este anhelo de contar, por un lado, con poderes públicos capaces de contrapesarse recíprocamente y, por el otro, con garantías institucionales de que los sectores mayoritarios de la población (que suelen ser los más expoliados por el capitalismo y su Estado de derecho ad-hoc) nunca sean capaces de hacer efectiva su voluntad como poder popular en el ejercicio de gobierno, en particular, se desplegó a lo largo del siglo XX como un debate intelectual condicionado por los efectos que, en la conformación de la cultura política nacional, ejercieron la irrupción de las masas en la política federal y, por supuesto, la consolidación de un sistema presidencialista en el que el titular del ejecutivo federal contaba con facultades constitucionales y metaconstitucionales capaces de anular conjuntamente a los poderes legislativo y judicial.
Sigue leyendo